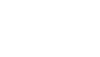Por Nancy Serrano
Contexto
Ubicamos el Seminario 11 de J. Lacan en un período de acontecimientos institucionales psicoanalíticos como lo es el año 1964, contexto especial en el que se marca una ruptura, una escansión, un cambio de perspectiva de la enseñanza e indica lo que puede llamarse el comienzo de la elaboración epistémica propiamente lacaniana. La peculiaridad de este seminario es que se dictó en reemplazo de otro del cual sólo dio una clase que se denominó el Seminario de los Nombres del padre) por haber sido excluido de toda actividad de enseñanza (acontecimiento político que se encuentra consignado en el primer capítulo del seminario que se denomina Excomunión), se trata además de una reconsideración nueva de las relaciones entre el sujeto y el Otro.
Miller sitúa en el texto El Banquete de los Analistas que este seminario es como una metáfora. Y como en toda metáfora aparece cierta sustitución, en este caso de Freud por Lacan, la sustitución supone restos, pues los términos caídos no desaparecen por completo.
El 21 de junio de ese mismo año, durante el dictado de este Seminario, Lacan funda su escuela, la Escuela Freudiana de París, solidaria del cuestionamiento del Nombre del Padre. Aparecen un nuevo modo de articular el discurso del psicoanálisis a través de matemas que no son freudianos, marcando el fin del llamado retorno a Freud desde 1953. Asi de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis los términos de inconsciente, repetición, transferencia y pulsión que son significantes de Freud, sustituye al Inconciente por el sujeto barrado, que permite distinguir el sujeto del yo, la repetición por la articulación de significantes S1 y S2 y diferenciándola de la resistencia, la transferencia por el Sujeto supuesto Saber, dimensión crítica del amor de transferencia y la pulsión sobre la cual va a formalizar la problemática del goce con el objeto “a”( que viene trabajando desde la Ética y el Sem. 10 de la Angustia)
En la medida en que el seminario “Los cuatro conceptos fundamentales” disimula el de los Nombres del Padre, la epistemología que Lacan anuncia puede considerarse una erótica dado que se trata del deseo de Freud y del deseo del analista. Lacan quiere mostrar que el deseo de Freud en el psicoanálisis no era el Deseo del analista, que era necesario pasar por la epistemología para llegar a esta erótica.
Lacan desde el inicio de su enseñanza cuestionó la práctica de los analistas de su época, consideraba que por estar preocupados en exceso por la realidad, se orientaban demasiado por el imaginario en detrimento del simbólico que la determina. Es decir, para Lacan, la realidad está determinada por el fantasma, la realidad es un decir conforme al sentido.
Texto
En este Seminario los conceptos de inconsciente y de la transferencia son entendidos como fenómenos del sujeto, mientras que la repetición y la pulsión se ubicarían dentro de la rúbrica del objeto. El Seminario en su conjunto, así como los capítulos 11 “Análisis de la verdad o cierre del inconciente” y 12 “La sexualidad en los desfiladeros del significante”, pueden considerarse textos bisagras para pensar lo que en nuestra práctica consideramos como la diferencia entre el inconsciente estructurado como un lenguaje y el inconsciente real, ya que se intenta formalizar la articulación entre el inconsciente freudiano y la pulsión, vale decir, una nueva alianza entre el significante y lo que más adelante Lacan llamará goce.
Los textos elegidos (Cap, 12):
(pág. 155)”Dije que íbamos a fiarnos de la siguiente fórmula- la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente- Lo anunciado en ella es, precisamente, aquello que más se tiende a evitar en el análisis de la transferencia.
[…] Vayamos al grano. La realidad del inconsciente es- verdad insostenible- la realidad sexual. A cada paso Freud lo recalca empecinadamente, por así decirlo.(pág.156).
Tomaremos como punto de partida, la clásica fórmula por la que Lacan define al inconsciente es decir, que está estructurado como un lenguaje, en este momento no partió de Freud sino de lo que estudió y venía trabajando hace 10 años sobre Levi-Strauss, de De Sausure y de Jacobson tratando de pensar el inconsciente referido a la estructura que le confiere un funcionamiento significante. El inconciente tiene una estructura tal que la combinatoria de dos significantes produce un efecto de sentido y éste puede dejarnos perplejos ( no saber que significa) y en ese “no lo entiendo” está la suposición del sujeto (sujeto del inconciente).
Sólo podemos inscribir el sujeto del inconsciente bajo la forma de un significante barrado, de una debilidad o fisura, de algo que no marcha, que tropieza, como por ejemplo un lapsus. Lacan además de proponer el inconsciente freudiano como sujeto, le dará el lugar de vacío deseante, de querer ser, el estatuto de “no realizado”.
Teoriza el inconciente estructurado como un lenguaje pero pone el acento en la ruptura, en la grieta. Lo concibe como algo que se abre y se cierra, inconciente temporalizado que implica una pulsación y también una evanescencia. Los ejemplos que da en los primeros capítulos giran en torno al traspié, a la falla, a la sorpresa, al hallazgo a la discontinuidad. Estos significantes que van bien para el sueño, para el lapsus, para el acto fallido, es decir para algunas formaciones de la inconsciente, pero la cuestión de ¿cómo hacer entrar al síntoma en esta dimensión? La respuesta la tenemos por el concepto de repetición.
En los capítulos 10 y 11, la indicación dada por Lacan es que de la repetición es su vertiente real es lo que el analista tiene que tener en cuenta para la interpretación de la transferencia. El inconsciente como cadena es diferente del inconsciente como pulsación temporal. Así también la repetición como retorno de los signos es una cosa y la repetición como encuentro es otra. En este seminario, una indicación que podemos tomar respecto de la transferencia es la de la pág. 41: “Uno oye decir que la transferencia es la repetición y digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia” es así que entre transferencia y repetición hay que ubicar un corte ya que la transferencia si es considerada en relación a la repetición supone un cierre.
¿Pero, un cierre respecto de qué? En la pág. 136 define a la transferencia como el medio por el cual se interrumpe la comunicación con el inconsciente. Es decir, hay que entender que la transferencia en tanto repetición hace que la cadena asociativa se detenga. El cierre del inconciente se produce cuando se toma la repetición desde la perspectiva del retorno de los signos.
Hasta aquí podemos ver dos definiciones de transferencia, una como cierre, debido a la repetición, en el capítulo que nos convoca, y otro como puesta en acto. Una concepción es contraria a la otra. Puesta en acto es un término que proviene del famoso agieren de Freud, término del lenguaje teatral que en alemán es un equivalente a una puesta en escena. En este seminario se trata de formalizar la articulación del inconsciente freudiano y la pulsión es decir entre el significante y el goce. El inconsciente que es representado como palpitación, apertura, cierre y contracción, pero que no se abre tanto a la interpretación sino por un acto, acto de la presencia real del analista. Es decir que hay momentos que en el análisis no se produce nada, el inconciente es dependiente de la situación transferencial y es construido en análisis, es porque el analista existe que el inconciente cobra sentido y se interpreta.
Algunos antecedentes del concepto de transferencia
La idea de puesta en acto y de transferencia como cierre se puede rastrear en el seminario 1 y en el escrito Intervención sobre la transferencia, en este último texto muestra el caso Dora a partir de una serie de intervenciones dialécticas constituidas por: un momento de estancamiento, una interpretación y el desarrollo de una verdad.
En el Seminario II encontramos un idéntico criterio donde ubica el concepto en el vector a-a´ del esquema L como fenómeno imaginario que puede tomar la dimensión ilusoria del amor o la rivalidad. Al quedar en el plano imaginario funciona a modo barrera que cierra y abre el paso, es decir que regula el despliegue de la palabra plena, representada en el vector A-S. La transferencia es pensada como una especie de regulador cuyo funcionamiento depende del lugar del analista, según se posicione en el lugar del Otro o no. Por eso para Lacan, que es freudiano, la resistencia es sólo del analista y surge cuando este no está en su lugar, el del Otro. Queda establecido entonces que la transferencia no es solo resistencia, sino también indicativo del lugar del analista.
En el Seminario VIII sostiene que el analista no ha de ser ni puro ni santo, en tanto la situación analítica se estructura alrededor de dos deseos, señalando en el centro de la transferencia: “la función del deseo, no solo en el analizado sino esencialmente en el analista” quien ha de ofrecer lugar al deseo del analizante para que se realice en tanto deseo del Otro. Surge por vez primera en el centro mismo de la transferencia la pregunta referida al Deseo del Analista.
En el pasaje de lo imaginario a lo simbólico Lacan concibió en desarrollos posteriores, en el texto de 1967, Proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la Escuela, el constituyente ternario que es un significante introducido en el discurso y tiene un nombre: el sujeto supuesto saber. Por tanto, es como tercero que el sujeto supuesto saber se inscribe en la relación transferencial, y solo así el analista se sirve como palanca para causar la entrada del analizante en el discurso psicoanalítico.
La realidad sexual del inconsciente
Es en el capítulo 11 en el debate, la transferencia ¿es ilusión o realidad? que Lacan afirma que la transferencia no es la puesta en acto de una ilusión sino de una realidad aclarando que no es algo a lo cual hay que adaptarse, sino que se trata de la realidad del inconsciente.
Al formular que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente (Cap. 12) Lacan propone esta fórmula que es problemática pues ha promovido su enseñanza respecto del inconsciente estructurado como lenguaje, es decir, que durante muchos años había postulado que esta ha sido su enseñanza y si ahora dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente (y ésta es además sexual) esta afirmación agrega una complicación.
Más adelante se observa que los capítulos 13,14, 15 están destinadas a la presentación de la pulsión, concepto que según la indicación de Miller puede ser ubicado como el obstáculo epistemológico en la enseñanza de Lacan ya que intentó dejarlo por fuera. La enseñanza de Lacan venía presentando ciertas dificultades para incluir la pulsión dentro de su lógica pero es en este seminario en donde la pulsión hace su entrada por la puerta grande como uno de los cuatro grandes conceptos.
Si el inconciente está estructurado como lenguaje y la realidad de la inconsciente es la realidad sexual pareciera ser una disyuntiva. Entonces queda la pregunta sobre qué relación hay que establecer entre lenguaje y la sexualidad. Aquí (recordemos el texto) Lacan nos dice: la realidad sexual es una realidad insostenible y a continuación pasa a hablar de sexo en términos de la ciencia. Por qué Lacan empieza a hablar de la ciencia?.Porque.se supone que la ciencia está liberada de la cuestión del padre y quiere reemplazar con matemas y esquemas los mitos freudianos.
Nos habla del sexo en el aspecto de la reproducción, a diferenciar los planos macho y hembra a tomar lo sexual en su aspecto biológico no en relación a las características sexuales sino más bien a las funciones reproductivas, también habla de la alianza en el plano de la antropología. Se advierte que subvierte concepciones, es como si la sexualidad hubiera abierto la puerta al significante. En su recorrido despliega alusiones a lo pre- científico, a la ciencia primitiva, las tradiciones, los rituales, habla de lo binario del Yin y del Yan sugiriendo una la idea de complementariedad, parece un discurso vacilante. Pero, ¿a dónde conducen estas elucubraciones? Un poco antes se pregunta cuál será la vía por la cual el significante llegó al mundo del hombre y expresa que el hombre aprendió a pensar a través de la realidad sexual.
Este discurso nos lleva a ubicar el concepto de libido ligado al concepto de transferencia a nivel del obstáculo. En la página 160 expresa: “yo sostengo que con el análisis debe revelarse lo tocante ese punto nodal por la cual la pulsación del inconsciente está vinculada con la realidad sexual y ese punto nodal se llama deseo”. Afirma que, aunque estos dos planos que se encontraban separados se conectan vía el deseo pero esta concepción parece ser retrógrada con respecto a la dirección en que intenta avanzar porque insiste en que el punto de empalme entre el inconsciente y la realidad sexual es el deseo.
En el Seminario VIII, y también en el escrito Posición del inconciente (1966) Lacan introduce el lugar del vacío, vacío en el que viene a inscribirse un objeto. Si bien la cuestión del objeto “a” podemos verla también en capítulos siguientes en donde se trabaja las operaciones de alienación y separación, con la que concluye el Seminario. Esta operación de Lacan sobre Freud basada en la lógica de conjuntos y que reemplaza al dictado del Seminario de los Nombres del padre pretende bajo la Plurarización de los NP, una reconsideración de la vieja concepción del objeto parcial. Así en la página 828 (Posición del Inconciente) encontramos una referencia al objeto:
“No hay otra vía en que se manifieste en el sujeto una incidencia de la sexualidad. La pulsión en cuanto que representa la sexualidad en el inconsciente no es nunca sino pulsión parcial” Lacan introduce con el mito de la laminilla el cuerpo sexuado, y en este texto metaforiza la libido. Por la vía de la pulsión el sujeto busca un objeto que le sustituya una pérdida de vida El mito de la laminilla refiere al objeto perdido freudiano, matriz de todos los objetos perdidos, y el objeto “a” como una de las figuras que vienen a inscribirse en esa pérdida. Continúa: “Por cuyo intermedio vendrán a ese lugar el objeto que pierde por naturaleza el excremento o también los soportes que encuentra para el deseo del Otro su mirada, su voz, a dar vueltas a esos objetos.”
En consecuencia, hay una doble pérdida: su pérdida como sujeto significante, y su pérdida como sujeto que se reproduce. Y con su pérdida el sujeto interroga el deseo del Otro: ¿qué soy para ti? El analista con su presencia y su Deseo podrá encarnar -si está bien situado en la relación transferencial- el semblante de objeto.
Para concluir nos preguntamos ¿por qué hay algo en la sexualidad que se vuelve intolerable y genera efectos patológicos, es decir síntomas? Porque la pulsión carece de un objeto predeterminado, no hay un saber del objeto. Lo que está en juego en la sexualidad es la indeterminación del objeto. La pulsión es un saber acéfalo, sin cabeza. Hay una inadecuación estructural entre pulsión y objeto; y esta es la causación del inconsciente. El sujeto no sabe sobre lo que está en el origen de su síntoma, porque no quiere saber que hay un agujero en el origen de lo sexual. El sujeto nada quiere saber de la relación sexual que no existe. Por lo tanto, podemos afirmar que el inconsciente es un saber donde se busca una respuesta a qué es la relación sexual.
Bibliografía
- Brodsky, G.; “Fundamentos 1- Comentario del Seminario 11”- Grama- Bs. As.; Agosto de 2014.
- Lacan, J. “Posición del Inconciente”- Escritos 2 – Pág. 828- 29- Ed. Siglo XXI- 19° Edición; Año 1998.
- Lacan, J.; “Intervención sobre la Transferencia”– Escritos 1- (págs. 204 a 215) ;Ed. Siglo XXI; Año 1988.
- Lacan, J.; El Seminario 2; “El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica”– Ed. Paidós; Bs. As; Año 2004.
- Lacan, J.; El Seminario 8; “La Transferencia”– Ed. Paidós; Bs. As; Año 2008.
- Lacan, J.; El Seminario 11, “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”– Ed. Paidós; Bs. As; Año 1997.
- Marquesini,A.;“Transferencia y amor en la ultimísima”; Revista Lacaniana de Psicoanálisis; “Más allá del Inconciente”; publicación de la EOL; Bs.As.; Número 29; Abril de 2021-
- Miller; J-A.; “El Banquete de los analistas”; Cap. “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”- Ed. Paidós- Bs. As; Año 2000