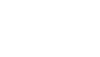Por Debora Karlsson
El inconsciente hoy
En su Seminario La lógica del fantasma, de 1.967, Lacan enuncia: “no digo la política es el inconsciente, sino simplemente el inconsciente es la política”.
A partir de esta afirmación de Lacan, J. A. Miller en su curso La orientación lacaniana, de mayo de 2.002, desarrolló diez reflexiones que denominó Intuiciones milanesas.
Entonces, partiendo de “el inconsciente es la política” y teniendo en cuenta lo dicho por Lacan en su Discurso de Roma: “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”, mi trabajo se orientó a partir de algunas preguntas, en relación a las cuales intentaré hacer algunas puntuaciones. ¿Cómo entender la relación entre inconsciente y política? ¿Cómo situar esta relación respecto de la época? ¿Qué lugar para el inconsciente hoy en la clínica? ¿Cómo pensar la pervivencia del psicoanálisis?
Tenemos entonces dos términos: inconsciente y política. Miller plantea que “el inconsciente es la política” tiene relación con lo que vincula y también opone a los hombres entre ellos, es decir, que el inconsciente es del orden del vínculo social, y es un desarrollo de “el inconsciente es el discurso del Otro”. Lacan afirmaba que el inconsciente es transindividual.
Entonces, para Miller “el inconsciente es la política” sería una amplificación, supone transportar el inconsciente hacia la ciudad, hacerlo depender de la discordia del discurso universal en cada momento de la historia, aunque aclara que la ciudad ya no existe y que asistimos desde hace tiempo a la era de la globalización.
Por el lado de la política, y para que tenga algún sentido decir que el inconsciente es la política, Miller apela a una definición de Marcel Gauchet, quien la define como “el lugar de una fractura de la verdad”.
Encontramos entonces, una articulación entre la política y la verdad.
Lo que Gauchet sostiene, es que la política es un campo en el que el sujeto tiene la experiencia de que la verdad no es una, de que la verdad no existe, de que la verdad está dividida y donde el encuentro con el otro es bajo el signo de una oposición sin violencia; el otro no es un enemigo que quiere mi muerte, sino un contradictor. Y plantea que esto es sin retorno y sin remedio: la guerra se gana, dice Gauchet, mientras que con esta confrontación nunca se termina.
Sin embargo, hoy mismo asistimos a los conflictos entre Rusia – Ucrania; Palestina – Israel, y también merecen destacarse algunos programas políticos que exacerban la confrontación, como ya planteara Freud, ligando una multitud a expensas de que otros queden afuera para manifestar hacia ellos la agresión, en una relación especular yo o tú. Son programas que están diseñados para inflamar el odio a fin de restaurar la identidad del nosotros. Cristiane Alberti expresa que “la forma más perniciosa de la pulsión de muerte podría llamarse la pulsión segregativa” (p. 58), hecho ya advertido por Lacan varias décadas atrás.
En la Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela, afirma: “Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación” (p. 276).
Entonces, el triunfo de la democracia implica un consentimiento a la división de la verdad, que adquiere la forma objetiva de los partidos políticos, empeñados en una contradicción insoluble, ya que la verdad está condenada a estar dividida.
Miller en El banquete de los analistas afirma: “… en nuestra época, la palabra verdad se coloca entre signos de interrogación, y la idea de que hay una verdad que defender, por compromiso o desviación, parece prodigiosamente anticuada” (p. 309).
Para Lacan la verdad es inseparable de los efectos del lenguaje, y esto significa incluir en ellos al inconsciente, en alusión al inconsciente estructurado como un lenguaje. Y agrega que ninguna verdad puede localizarse por fuera del campo desde donde se enuncia.
Freud planteaba ya que la psicología social es la psicología individual, señalando que lo que sucede en lo político tiene que ver con la subjetividad de los seres hablantes.
En El malestar en la cultura, Freud distingue dos programas: el programa del principio del placer y el programa de la cultura; y plantea que hay una discordia entre ambos, al punto de afirmar que el programa de la cultura está en oposición al del principio del placer, llegando a la conclusión de que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de felicidad.
Establece entonces para responder al malestar en la cultura la ética del superyó, de la renuncia al goce de la pulsión, renuncia que se convierte luego en resorte del malestar, goce de la renuncia al goce. Se trata de un movimiento constante, ya que lo que se produce es al mismo tiempo lo que alimenta el ciclo. Esta moral civilizada daba una brújula, y proponía que para responder al malestar del sujeto de la civilización, para hacer existir la relación sexual, había que frenar, inhibir, reprimir el goce.
Ahora bien, “el inconsciente es la política” es la concepción que pondrá en matema el ciclo de los discursos en la enseñanza de Lacan.
El discurso es un lazo social fundado en el lenguaje, y es un modo de organización del vínculo entre los sujetos, que define una forma de vida específica.
Cuando Lacan establece los discursos en base a los imposibles freudianos: gobernar, educar, psicoanalizar, ubica cuatro lugares en los cuadrípodos: el agente (luego semblante), el saber, el producto y la verdad y a la verdad de da un lugar por debajo del agente o del semblante. Así, ambos se articulan en la producción de un discurso. La verdad entonces está condicionada por el lugar del semblante, siendo su reverso: si el semblante es lo que se da a ver, la verdad quedará -debajo de la barra- en el lugar de lo que queda oculto.
El discurso del amo como discurso social, puso un límite al circuito del superyó, a la ética de la moral freudiana; es un discurso que se establece sobre una barrera entre el sujeto y el a, y que aporta una satisfacción al sujeto pero sólo al nivel de la realidad del fantasma. En el discurso del amo, la verdad queda reprimida por el significante amo.
El discurso del amo es análogo al discurso del inconsciente, donde se observa en el piso superior el nivel de la articulación significante y en el inferior el del fantasma, que corresponde con la realidad sexual del inconsciente tal como lo define Lacan en el Seminario 11.
Ahora bien, este límite instaurado por el discurso del amo, se levantó con la emergencia del capitalismo, según el cual la mano invisible del liberalismo actuaría de modo tal que todo se ajustaría mejor que cualquier organización. El sujeto en su renuncia, involuntaria y radical, que imprime una falta–en–gozar, consecuencia de la constitución subjetiva, se combina con una sed insaciable de hacerse de un supuesto más de goce restitutivo. Los objetos que el mercado ofrece prometen realizar la restitución de la falta de goce. El intento, siempre fallido, de recuperar lo perdido, empuja superyoicamente a gozar sin medida.
Para Lacan lo que distingue al discurso capitalista es el rechazo de la castración; el discurso capitalista rechaza la estructura del inconsciente en tanto posibilita la restitución del objeto a al sujeto. La secuela de este modo de funcionamiento es, por un lado, que el rechazo del inconsciente, neutraliza su trabajo de ciframiento productor de sentido, y por otro, que el mercado no realiza la restitución que promete, produciéndose trastornos del goce que no retornan bajo la forma de las formaciones del inconsciente ni con el efecto de anclaje fantasmático que posibilita el objeto a.
Luego, el discurso capitalista, en relación con la ciencia, en particular la tecnociencia, está en vías de modificar la realidad natural del mundo. La ciencia integrada al discurso capitalista produce un plus de gozar desregulado; basta pensar, por ejemplo, en el desarrollo y el alcance de la inteligencia artificial.
En Radiofonía Lacan presenta la fórmula del ascenso al cenit social del objeto a, tomada por Miller en su conferencia de Comandatuba, para trabajarla a la luz del discurso actual, que llamó “discurso hipermoderno de la civilización”.
Afirma entonces que el discurso de la civilización hipermoderna tiene la misma estructura del discurso del analista; con la diferencia de que los diferentes elementos están separados y no se ordenan en un discurso. El objeto a es la brújula de la civilización de hoy, “el plus de gozar comanda, el sujeto trabaja, las identificaciones caen reemplazadas por la evaluación homogénea de las capacidades, y el saber se ubica en el lugar de la verdad bajo la noción de que no es más que semblante”.
Este discurso hipermoderno no sólo apunta a desconocer la castración / la imposibilidad, tal y como lo hiciese el discurso capitalista, sino que se trataría intentar de copular por fin con el objeto, sin restricciones, sin renuncias; anuladas toda inhibición, toda culpa y toda relación posible al inconsciente.
Sin embargo, el plus de gozar en el lugar dominante no comanda un eso marcha, sino un eso fracasa, eso fracasa en el orden sexual. Es decir que la inexistencia de la relación se ha vuelto evidente, a partir del momento en que el objeto acomanda.
¿Qué queda entonces del inconsciente bajo estas coordenadas de la época sobre los sujetos?
Los discursos que dominan no hacen lazo, la globalización está acompañada de individualidad, que existe bajo la forma de sujetos desarrumados, dispersados, reducidos a su pequeño goce, y que induce a una exigencia subjetiva de invención de un estilo de vida individual.
La clínica contemporánea vira hacia la vertiente del no-todo, de lo ilimitado, la menor efectividad de la metáfora paterna, la de la pluralización de los S1 e incluso su pulverización. Las identificaciones están tomadas en masa. El rechazo del inconsciente se traduce en silencio del inconsciente; ausencia de sus formaciones, no hay más que goce, en detrimento de la verdad y del sentido, más en sintonía con el inconsciente real.
Hacia el final de su enseñanza, Lacan no refiere más al inconsciente trabajador del discurso del amo, el cual es reemplazado por el parletre, que es más bien del orden de un parásito que infecta. En este sentido, la clínica de los nudos brinda una orientación pertinente para abordar estas presentaciones.
La práctica lacaniana se distingue de las otras, en que “eso fracasa”, y este fracaso es la manifestación de la relación a un imposible. La práctica lacaniana excluye la noción de éxito. Es una práctica que se asienta en el fracaso, en lo que no anda, índice de la no relación sexual, y que no ofrece fútiles promesas de felicidad, sino que invita, a cada quien, en singular, parodiando a Samuel Beckett, a fracasar mejor. Se trata de encontrar una respuesta para cada sujeto, en su diferencia absoluta, a los impasses que encuentra en el lazo social; del pasaje de un régimen de goce a otro; de un régimen de sufrimiento a un régimen de placer.
En El banquete de los analistas, Miller plantea la existencia del psicoanálisis en el seno de los impasses de la civilización, y señala que su duración depende de que haya psicoanalistas bien orientados que contribuyan a ello, y esto supone tanto la práctica como la transmisión.
Afirma que se necesitan psicoanalistas que jueguen su partida frente a los impasses de la civilización hoy. El lazo a la Escuela es la expresión de ello. En eso nos comprometimos y en eso estamos.
Débora Karlsson
BIBLIOGRAFÍA
- Freud, S. (1929-1930 [1996]) El malestar en la cultura. En Obras Completas. Tomo 3. Biblioteca Nueva.
- Lacan, J. (1953 [2018]) Discurso de Roma. En Otros Escritos. Paidós.
- Lacan, J. (1970 [2018]) Radiofonía. En Otros Escritos. Paidós.
- Lacan, J. (1964 [2008]) El Seminario. Libro 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Paidós.
- Lacan, J. (1969-1970 [2009]) El Seminario. Libro 17. El reverso del psicoanálisis. Paidós.
- Lacan, J. (1971 [2009]) El Seminario. Libro 18. De un discurso que no fuera del semblante. Paidós.
- Miller, J. A. El Inconsciente es político.
- Miller, J. A. (2004) Una fantasía. Conferencia del IV Congreso de la AMP. Comandatuba – Bahía. Brasil. En: 2012.congresoamp.com/es/template.php?file=Textos/Conferencia-de-Jacques-Alain-Miller-en-Comandatuba.html
- Miller, J. A. (2002) Intuiciones milanesas I y II. La orientación Lacaniana, curso en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad París VIII. En: sobrevolandolacanquotidien.blogspot.com/2017/09/intuiciones-milanesas-por-jam.html
- Miller, J. A. (2010) El banquete de los analistas. Paidós.
- Aberti, C. (2022 [2023]) El lazo entre los que hablan. En El escabel de La Plata N° 4. EOL La Plata.
- Soria, N. (2020 [2024]) ¿Qué queda del inconsciente? En: La práctica analítica, entre real y ficción. Grama.