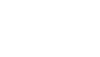Por Candela Yarade
Las Perspectivas de los conceptos
Para trabajar acerca de las perspectivas de los conceptos de repetición y pulsión, tomare algunas puntuaciones de Freud, Lacan y Miller; en diferentes momentos de sus enseñanzas, para situar algo de ciertas similitudes, diferencias y/o nuevos aportes.
Repetición y pulsión en Freud
De Freud tomare las perspectivas de dichos conceptos en dos de sus textos:
- Recuerdo, Repetición y Elaboración de 1914
- Y Más allá del principio del placer de 1920
El primer texto referido a lo que sería recordar, repetir y reelaborar está enmarcado en los escritos técnicos del psicoanálisis y forma parte del desarrollo tópico del aparato psíquico.
Más allá del principio del placer es la obra que Freud escribe entre marzo y mayo de 1919, y que es modificada en el invierno de 1920, año de su publicación. Era el tiempo de la posguerra europea y estaba ensombrecido por un gran pesimismo y una importante crisis económica. Es en este contexto que Freud introduce un nuevo y controvertido concepto: la pulsión de muerte.
En 1914 Freud plantea que el olvido de impresiones, escenas y sucesos se reduce casi siempre a una “retención” de los mismos, por lo que el olvido queda muchas veces restringido a recuerdos encubridores. El analizado no recuerda nada de lo olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto; lo repite sin saber, naturalmente, que lo repite. Y cuanto más intensa es la resistencia, más ampliamente quedara sustituido el recuerdo por la acción que se repite. Por ejemplo: el analizado no cuenta que recuerda haberse mostrado rebelde a la autoridad de sus padres, pero se conduce en esta forma con respecto al médico.
En el tratamiento se buscará mantener en el terreno psíquico los impulsos, para que éstos no deriven en una acción precipitada, que podría acarrearle ciertos daños. Esto requerirá también el adecuado manejo de la transferencia.
Ha de dejarle tiempo al enfermo para ahondar en la resistencia, hasta entonces desconocida para él, elaborar la y dominarla, continuando a su pesar, el tratamiento conforme a la regla analítica fundamental, a saber, la asociación libre. Este proceso no debe ser eludido ni apresurado y puede constituir una penosa labor para el analizado y una dura prueba para la paciencia del médico.
En Mas allá del principio del placer; Freud plantea el punto de vista económico, que se pone en juego entre las tensiones de placer y displacer propias de la vida anímica.
Bajo el influjo del instinto de conservación del yo queda sustituido el principio del placer por el principio de realidad, que, sin abandonar el propósito de una final consecución del placer, exige y logra el aplazamiento de la satisfacción y el renunciamiento a algunas de las posibilidades de alcanzarla, y nos fuerza a aceptar pacientemente el displacer durante el largo rodeo necesario para llegar al placer.
Si bien en este texto Freud toma diversas perspectivas para trabajar el punto de vista económico en la consecución de placer, yo tomare lo desarrollado en el segundo apartado,
respecto al juego infantil del Fort Da observado en su nieto de un año y medio; que da cuenta del funcionamiento del aparato psíquico en la temprana infancia.
Cuando su madre se ausentaba por varias horas, nos dice Freud, el chiquillo arrojaba lejos de si, a un rincón del cuarto, bajo una cama o en sitios análogos, todos aquellos pequeños objetos del que podía apoderarse, de manera de que el hallazgo de sus juguetes no resultaba a veces nada fácil. Mientras ejecutaba dicha acción con expresión interesada y satisfecha pronunciaba 00000 con un sonido agudo y largo que significaba fuera (fort).
Otro juego similar era con un carrete de madera atado a una cuerdecita, lo lanzaba por encima de la barandilla de su cuna con el sonido del ooooo y lo recuperaba tirando de la acuerda saludando con un alegre aquí. La desaparición y reaparición del carretel, dejaba
entrever el mayor placer en el niño, en el segundo acto. (el brillo del hallazgo diría Miller)
Aquí vemos como el niño ha convertido el suceso desagradable que implica la ausencia de la madre en un juego que le permita salir de la posición pasiva, a una activa y de dominio.
Hasta aquí Freud en sus elaboraciones de 1914 y 1920.
Repetición y Pulsión en Lacan desde la perspectiva del Seminario 11
Sabemos que el seminario 11 de Lacan ocupa un lugar particular en el contexto de su enseñanza por las circunstancias político-institucionales que llevaron a que Lacan dictara “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” en lugar del seminario de “Los nombres del padre”.
La operación de Lacan sobre Freud, en este seminario, a punta a ir más allá de Freud. Con la noción de objeto “a”, pulsión parcial, busca conmover el edificio freudiano construido alrededor de la articulación de la Ley del deseo al Nombre del Padre.
En este seminario Lacan va a tratar precisamente de articular la ley del deseo no solo al nombre del padre sino también al objeto “a” como causa de deseo. De allí el pasaje de Lacan del par metáfora-metonimia al de alienación-separación.
Si retomamos el juego del carretel del nieto de Freud, vemos como Lacan en Función y campo de la palabra de 1953, cuando se trataba de darle primacía a lo simbólico; plantea como esencial la oposición fonemática del Fort-Da, el juego repetitivo, en relación a la ausencia de la madre.
Lacan en el Seminario 11, Capitulo V, llamado Tyche y Automaton, plantea que la palabra tyche, si bien fue tomada del vocabulario de Aristóteles, él la traduce por el encuentro con lo real. Y ubica lo real como aquello que está más allá de automaton, del retorno, del regreso, de la insistencia de los signos, a que nos somete el principio del placer. Lo real es eso que yace siempre tras el automaton, y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa.
La repetición entonces no ha de confundirse con el retorno de los signos. Lo que se repite, en efecto, es siempre algo que se produce como el azar (pág. 62).
En el retorno de lo reprimido, hay algo que se repite y algo que se escapa, y más aun lo que se escapa es la causa de lo que se repite.
El trauma es ese encuentro fallido con lo real, que en la experiencia se presenta bajo la forma de lo inasimilable.
Lacan toma lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo que no cesa, que se parece a la idea de retorno, pero a diferencia del retorno de los significantes que no cesa de escribirse siempre igual, ahora de lo que habla es de un no cesa, bajo la forma de lo no cesa de no poder inscribirse. Junto al no cesa de la inscripción con lo imposible, con este imposible de absorber a nivel del principio de placer, con este imposible de absorber, digerir y que vuelve siempre al mismo lugar.
El principio de placer es un mecanismo destinado a eliminar el displacer, lo que molesta. El sueño traumático es el ejemplo de ese núcleo que permanece imposible de reabsorber por el principio del placer; lo que no cesa de no poder inscribirse. Este núcleo imposible que vuelve es lo que le permite a Lacan ubicar la repetición en relación a lo real.
La construcción fantasmática es una ficción que da cuenta de eso que falta en la cadena significante, por eso lo real es soporte del fantasma y el fantasma protege lo real.
En el Seminario 11 invierte totalmente la problemática y va a señalar que el ser del sujeto se define del lado del carretel y se acompaña con la cantinela del Fort-Da.
Se terminó la historia en términos freudianos de que el niño asume el papel activo y el carretel es la madre. Ahora dice el carretel no es la madre, el carretel no es sino lo que se desprende de sí mismo. Cito pág. 70 ” – es como un trocito del sujeto que se desprende, pero sin dejar de ser bien suyo, pues sigue reteniéndolo”- Y agrega “que esto es homologo a la estructura del fantasma”.
Lacan reconoce que lo que lo condujo a su elaboración del objeto a, es el objeto transicional de Winnicott, espacio transicional que no es la intersubjetividad sino que es un goce ya no autoerótico, sino que tiene un pie en el Otro.
Es decir, que la alienación y la separación se puede ilustrar en este juego del Fort- Da. Lo esencial no es que el sujeto se constituye del lado del efecto del significante (presencia-ausencia) sino que lo fundamental, la condición para la separación que en términos de Freud seria la ausencia de la madre; en Lacan se trata de la presencia del deseo de la madre, del Otro, ya no del Otro como lugar del significante, sino el Otro marcado por un agujero, condición para que el niño juegue, si es que quiere. Porque Lacan marca la separación como un punto de elección; si el sujeto quiere se separa y va a poner en juego un objeto. Y en la medida en que juega se separa del Otro y arma su propia respuesta ante el enigma del deseo del Otro, como nos dice Nepomiachi en el libro de Graciela Brodsky acerca de los comentarios del Seminario 11.
El fantasma se opone a la metonimia del deseo, porque en él se trata de un objeto que no se desliza sino que permite una fijación, le permite al sujeto un punto de articulación con el goce. El sujeto encuentra un punto de certidumbre del lado del objeto. Hasta aquí algo de los conceptos de repetición y pulsión desde la perspectiva del seminario 11.
El concepto de repetición y pulsión en la perspectiva de Miller
Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí cabe preguntarse ¿Cómo conjugar la noción de significante con la de objeto?
Miller en el Hueso de un análisis, ubica en el último apartado, como surgimiento de lo trabajado anteriormente, la observación de que el goce no es posible sin referirlo al cuerpo. Y agrega este es un principio de Lacan, es preciso que haya un cuerpo para gozar, solamente un cuerpo puede gozar y la articulación significante como tal, es independiente de cualquier referencia al cuerpo. El primer Lacan no hacia intervenir lo corporal en el inconsciente sino como simbolizado.
El cuerpo se introduce en la enseñanza de Lacan por la necesidad que la libido exige de la referencia al cuerpo. En Freud, lo que responde a esa exigencia es el concepto de pulsión, que dice respecto de las zonas particulares del cuerpo y de los objetos que pierde: el objeto oral, el objeto anal. Y allí donde en Freud existe la pulsión, en Lacan está el síntoma. Pero, mientras Freud nos presenta la pulsión como un mito, nosotros podemos pensar al síntoma como un real, y este es realmente el desplazamiento que permite medir el paso de Freud a Lacan.
El goce del que se trata, por eso mismo, no es solamente goce del cuerpo, es también el goce del lenguaje en la medida que el sujeto tiene un cuerpo.
A diferencia de las identificaciones, al síntoma no lo hacemos caer; y a diferencia del fantasma, el síntoma no se atraviesa. Quiere decir que con el síntoma tenemos que vivir, que debemos saber hacer con el síntoma; vérnosla con él, quiere decir llegar a identificarse con el síntoma, lo que significa que “yo soy tal como gozo”.
Miller compara el síntoma y el objeto fractal. Un fractal se define como una estructura matemática autosemejante, en la que se repite el mismo patrón una y otra vez hasta el infinito.
En el curso El Ser y el Uno, Miller introduce el concepto de iteración como opuesto a repetición. Se hace necesario diferenciar estos conceptos, ya que Miller habla de la iteración del Uno en el síntoma. La iteración en el síntoma se aleja de la semántica de los signos.
Este Uno del goce no puede ser re-absorbido por ningún sistema significante y a su vez se presenta en los restos sintomáticos que restan en un análisis.
Hay algo que permanece inmóvil en la iteración, bajo la forma de la repetición de lo mismo, y no es por lo tanto susceptible de ningún cambio; los fractales (estructuras nuevas que se replican) son un buen ejemplo en tanto aumentan de tamaño sin incluir ningún elemento diferente.
La iteración es una de las claves de la geometría fractal. Se trata allí de repeticiones interminables de lo mismo.
La repetición como real sin ley implica la presencia imperiosa de un Uno solo inarticulable que se presentífica inexorablemente bajo la forma de la iteración, es decir, más allá de toda inscripción, lo que da empíricamente el dato de un uno que cada vez recomienza, y no de una serie que se inscribe.
La iteración, al ser repetición de lo mismo, está en el registro de lo vivo y se itera en la forma de lo fractal. Lo que nos permite concluir que, desde la perspectiva de la iteración, no hay saber en lo real. Se trata de una escritura en el cuerpo, que hará marca en su singularidad de goce. De allí que la pulsión es pensada por Lacan como eco en el cuerpo de un decir. Es decir, en la última época de su enseñanza, Lacan está interesado en el cuerpo, y por lo tanto se aleja del concepto de verdad. O en todo caso le interesa como verdad a medias que apunta a lo real.
Al sustituir al sujeto representado por el significante por el hablante ser, le restituye un cuerpo. Si no hay síntoma sin un goce alojado, no hay goce sin un cuerpo. Es esta la dialéctica que permite arribar al concepto de acontecimiento de cuerpo. El acontecimiento de cuerpo es un acontecimiento de discurso que impactó en el cuerpo.
En la iteración, el tiempo cronológico es impensable, siempre es ahora, y podemos pensar que el acontecimiento en el cuerpo no escribe ni un pasado ni un futuro, sino solo podemos constatarlo como iteración de siempre lo mismo, imposible de dialectizar.
Entre la verdad y lo real esta lo imposible de decir. Miller sostiene que la verdad es un velo y que, al igual que el sentido y la interpretación, aparecen siempre en déficit en relación a un más allá, es decir en relación al goce.
La existencia de Uno solo, sin articulación de sentido con otro significante, es la marca del encuentro traumático del cuerpo con la lengua que introduce el goce. No es algo que se descifre, como ocurre con las formaciones del inconsciente.
De allí que muchas veces en la clínica hablamos de cómo ayudar al paciente a construir un síntoma, posibilitando un saber hacer con el real de cada sujeto…… vemos como la repetición está en el corazón del síntoma, y es el sujeto quien lo sufre en el cuerpo.
Es decir, el síntoma es una otra escritura que no es de la palabra y que se manifiesta en la iteración de un acontecimiento de goce inolvidable que resonó en el cuerpo del parletre.
Por último, me pregunto cómo conmover dicho goce para que habilite la invención de un significante nuevo, que permita a su vez, un nuevo arreglo con el goce.
Bibliografía
- Brodsky, G.; “Fundamentos 1- Comentario del Seminario 11”-Ed. Grama-Bs.As.; Agosto de 2014.
- Freud; S; Obras Completas; “Recordar, repetir, reelaborar”- Tomo II -Ed. Biblioteca Nueva (traducción de Luiz Lopez Ballesteros y de Torres)
- Freud; S: Obras Completas; “Mas allá del principio del placer”- Tomo III- Ed. Biblioteca Nueva (traducción de LuizLopez Ballesteros y de Torres)
- Lacan, J.; El Seminario 11, “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” – Ed. Paidós; Bs.As; Año 1997.
- Miller; J-A.; “El hueso de un análisis”; – Ed. Tres Haches – Bs.As; Año 2021
- Matusevich, Jose Ernesto y otros “Conversaciones con El ser y el Uno”. Ensayos sobre el Curso de Jacques -Alain Miller El ser y el Uno Ed. Grama Buenos Aires Año 2016
- Salman Silvia y Tarrab Mauricio conversan con otros y otros textos; “Leer y escribir en Psicoanálisis. Puntuaciones millerianas. Ed. Grama. Buenos Aires 2022