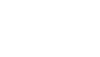Por Ana Lucía Soler
“(…) En la experiencia encontramos algo que posee el carácter de lo irrepresible aun a través de las represiones -por lo demás, si ha de haber represión es porque del otro lado algo ejerce una presión. (…) Ese elemento es la pulsión. Esto parece entrañar, por consiguiente, la referencia a un dato primigenio, a algo arcaico y primordial. (…)”
(Lacan, J. Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Cap. XIII Desmontaje de la pulsión. Pág. 169. Paidós. 1973. Bs. As.)
El párrafo elegido se encuentra al inicio del capítulo 13 del seminario 11, donde también se encuentra otra frase que, si bien está escrita en relación al análisis, puede ser adaptada e iluminar la práctica de la disciplina del comentario si la retomamos de la siguiente manera: El propósito de esta forma de aproximación a un escrito-, es el punto de disyunción y de conjunción, de unión y de fronteras, que solo puede ser ubicado por un deseo en relación a aquello que el texto nos puede decir, aun, incluso, en aquello no dicho…
Subrayo tres puntos de la cita: primer punto, “algo que posee el carácter irrepresible”; segundo, “algo que ejerce una presión”; y tercero, “ese elemento es la pulsión”. Iré retomándolos desde el último hacia el primero en mi comentario.
Pulsión o Trieb, es el cuarto concepto fundamental de la teoría analítica destacado por Lacan en este seminario y considerado por él como “dato radical de nuestra experiencia”. Es decir, “algo que se manifiesta con potencia drástica en la práctica clínica”. Incluso enfatiza: “concepto fundamental porque traza su vía en lo real que se ha de penetrar”. Podría agregar, un borde hecho de palabras que tocan lo real en juego.
Lacan inicia este capítulo siguiendo a la letra el artículo de 1915, en el que Freud trabaja las vicisitudes de la pulsión y distingue en ella cuatro incidencias: el Drang, el empuje. La quelle, la fuente. El objekt, el objeto. El Ziel, la meta. Así, realiza el primer movimiento importante del capítulo que consiste en el desmontaje de la pulsión, introduciendo desde su título mismo una formulación: “La Pulsión es un montaje”, es decir, un armado de trozos o piezas que se combinan.
El segundo punto destacado en el párrafo, me conduce a las siguientes preguntas: ¿en qué consiste la presión que ejerce la pulsión?, ¿Es esta inercia del registro de lo orgánico o del registro de una fijación psíquica? Lacan responde: “El trieb no es el drang”, situando que la pulsión no es, o quizás diría- no solamente es-, el empuje. No es una llana tendencia a la descarga. Es producto de un estímulo, excitación (reiz) que proviene del mundo interno, pero no se trata en absoluto de la presión de una necesidad. Concluye entonces: Se trata de una fuerza constante, es decir, más una inercia que una descarga; más una excitación que una necesidad.
Siguiendo este orden de ideas llegamos al siguiente punto: ¿Qué implica que la pulsión es del orden de lo irrepresible? Por un lado, es importante destacar que la represión es una forma de la defensa, pero no la única. Y también, articularla en su relación primordial con ese dato primigenio, arcaico y primordial del aparato psíquico que es el trauma o como lo llama Freud en su Entwurf (proyecto): “primer experiencia de satisfacción”. Una primer experiencia que remite a aquella satisfacción primera y a la vez, actual. Imposible, y a su vez, encontrada, cada vez, en relación al principio de placer, pero fundamentalmente, en su más allá. Huella, cicatriz de un momento mítico, inicial, que pone en marcha el movimiento propio de la pulsión.
Si la segunda vicisitud que Freud señala es la satisfacción como la meta o el fin de la pulsión, sabemos que esta es una satisfacción paradojal. Aquella que Freud enlaza al más allá del principio del placer y que Lacan ubica entre dos murallas de lo imposible, es decir, lo real. Definir lo real como imposible, es el tropiezo, es el obstáculo al principio de placer. Así, lo importante de la pulsión es el vaivén con el que se estructura, trayecto de carácter circular. Es por esto, que la meta se obtiene en el trayecto, es el regreso en forma de circuito.
Tenemos que considerar la pulsión bajo el acápite de la constante que encarna una estructura fundamental –(cito) “algo que sale de un borde, que duplica su estructura cerrada, siguiendo un trayecto que retorna y cuya consistencia solo puede asegurarla el objeto, el objeto como algo que debe ser contorneado” (Lacan, sem 11. P188). Esto nos lleva a considerar la pulsión en el modo de sujeto acéfalo.
En nuestra práctica clínica verificamos una serie continua entre lo que anda mal y lo que anda bien y en ella, se pueden ubicar diferentes formas de acomodo subjetivo. Esto muestra que hay diferentes vías en relación a la satisfacción de la pulsión y que hay la posibilidad de una rectificación a nivel de la pulsión. Así dice Lacan: la única justificación de la intervención analítica es en relación al “penar de más” en relación a la satisfacción. Es decir, en su economía.
En cuanto al objeto, este es completamente indiferente, la pulsión le da la vuelta, lo contornea. El objeto no es otra cosa más que la presencia de un hueco, de un vacío. Y conduce a que la fuente se ubique por su estructura de borde a partir de las zonas erógenas.
En el capítulo XIV, la pulsión parcial y su circuito, Lacan analiza una segunda vertiente del texto freudiano. Es decir, va del desmontaje de la pulsión (cap. 13) al acto de amor (cap. 14). (p182). Lacan afirma que las pulsiones, tal como se presentan en el proceso de la realidad psíquica, son pulsiones parciales y la tensión que establecen está ligada a un factor económico. La pulsión, entonces, es el montaje a través del cual la sexualidad participa de la vida psíquica. La integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo requiere que entre el juego algo del cuerpo (designado como aparejo en su distinción con apareo) Algo en el aparejo del cuerpo está estructurado de la misma manera que la pulsión, es decir, como un montaje, a partir de partes, parcialidades y se constituye en el recorrido de un acto. Así, pulsión y cuerpo son dos conceptos íntimamente ligados en sus conceptualizaciones y remiten al objeto a, que a partir del seminario 10 se ubica como resto de la operación de causación subjetiva.
Si para Freud, el amor es un engaño y obtura el proceso de un análisis. Lacan se pregunta cómo el objeto de amor puede llegar a desempeñar un papel análogo al del objeto del deseo. (P193). Es a partir de esta pregunta que liga al amor a su vertiente pulsional y por eso, trabaja en el capítulo siguiente (Cap. 15) la formulación “del amor a la libido”. Concibe la libido como órgano parte del organismo y como órgano instrumento, la figura como una laminilla y representa la relación del sujeto viviente con lo que se pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse (p.207). Consecuentemente, es en la relación constituyente con un Otro, que se formula para el sujeto aquello que articula amor, deseo y goce. Temas fundamentales de este seminario.
Finalmente, en el capítulo XX, Lacan cierne la esencia de engaño del amor y también, revela su más allá aislando su relación al objeto a. Así, el amor solo puede postularse en ese más allá donde, para empezar, renuncia a su objeto, haciendo condescender algo del goce al deseo. Es por este hilo de ideas que, en este capítulo final del seminario, podemos encontrar la articulación lacaniana entre amor, goce y deseo: (cito)“Te amo, pero porque, inexplicablemente, amo en ti algo más que tu -el objeto a minúscula-, te mutilo”.
En el Seminario sobre la Experiencia de lo real, Miller formula los paradigmas del goce: fotogramas simplificados que permiten situar los alcances de este concepto a lo largo de la enseñanza. Así sitúa, en el marco de los Seminarios X y XI, el cuarto paradigma que llama el goce fragmentado. Aquí el goce se nos presenta como alcanzado en un circuito de ida y vuelta, de la mano de la pulsión que va y viene. Así, retraduce la función de la pulsión introduciendo con el objeto a, huequito o vacío que se bordea en un circuito de pérdida y recuperación. (Miller, 2003, p. 238).
Para concluir, se puede ubicar que amor, deseo y goce son términos lacanianos que se articulan y se enlazan al concepto de pulsión freudiano. Pero a su vez, no tienen el mismo sentido a lo largo de toda la enseñanza de Lacan, debido a que los mismos, no quieren decir siempre la misma cosa y, fundamentalmente evidencian la impotencia del discurso para nombrarlos.
Bibliografía
- Lacan, J. (1954-55) El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. El Seminario de Jacques Lacan. Libro 2. Buenos Aires. Paidós. 1995
- Lacan, J. () La angustia. El Seminario de Jacques Lacan. Libro 1. Buenos Aires. Paidós.
- Lacan, J. (1964-65) Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. El Seminario de Jacques Lacan. Libro 11. Buenos Aires. Paidós. 1973
- Lacan, J. (). Posición del Inconsciente.
- Miller, J.-A. (1998-99) La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. Buenos Aires. Paidós. 2003.
- https://www.aacademica.org/000-067/912.pdf
- Gorostiza y otros. (2014) Lacan en Bloque. Buenos Aires. Grama.